
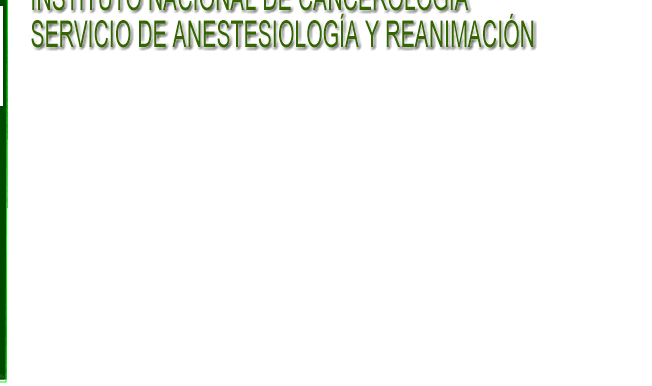
Manejo de miastenia gravis en cirugía oncológica
Dr.
César
Rubiano M.D. Residente II año de Anestesiología y Reanimación.
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
Dr. Einar Bille-Fals V. M.D. Especialista en Anestesiología y Reanimación,
anestesiólogo Instituto Nacional de Cancerología. Bogotá.
MIASTENIA
GRAVIS EN PACIENTE SOMETIDA A CIRUGIA ONCOLÓGICA
A pesar de que la Miastenia Gravis
y los Síndromes Miasteniformes
son entidades muy infrecuentes en nuestro medio, son patologías que
tienen grandes repercusiones anestésicas. La mayoría por no
decir todos los medicamentos que se utilizan, están contraindicados
por el riesgo de desencadenar una crisis miasténica perioperatoriamente.
La lista incluye: estreptomicina, gentamicina, neomicina, tobramicina, ampicilina,
tetraciclina, eritromicina, lincomicina, clindamicina, sulfamidas, quinolonas,
lidocaína, procainamida, quinidina, atenolol, metoprolol, propanolol,
verapamilo, cloroquina, colchicina, Antiinflamatorios no esteroideos (AINES)
( todos), barbitúricos, benzodiazepinas ( todas ), prometazina, litio,
tiazidicos, opiáceos, anfetaminas, fenotiacinas, tramadol, fenitoína,
fenobarbital, pancuronio, todos los relajantes musculares, antitoxina tetánica,
sales de magnesio, metoxifluorano, entre los más importantes.
Este caso se publica pues la miastenia es una entidad clínica infrecuente
y es interesante conocer el manejo anestésico que puede aplicarse
en cirugías diferentes a la timectomía.
Paciente de sexo femenino, procedente de Ibagué (Tolima), quién ingresó programada para cuadrantectomía más vaciamiento axilar por Ca de seno derecho estadío III B diagnosticado por biopsia por punción en marzo de 2003. Recibió tres ciclos de quimioterapia con ciclofosfamida y doxorrubicina, el último en diciembre de 2003, con respuesta de aproximadamente el 75%. Nueva biopsia trucut del 11 de junio de 2003 que reporta carcinoma ductal infiltrante.
Antecedentes:
Médicos: Miastenia Gravis diagnosticada hace 24 años, manejada
inicialmente con prostigmine, corticoides y mestinón de forma irregular
. Timectomía hace 20 años que requirió soporte ventilatorio
para el postoperatorio durante 8 días. En el momento en estadio clinico
IIa. Presentación de 3 crisis después de la cirugía
pero que no requirieron ventilación mecánica. Sin tratamiento
farmacológico actual. Quirúrgicos: Cesárea a los 22
años, bajo anestesia regional sin complicaciones. Tóxicos:
Fumadora de 6 cigarrillos al día hasta hace 30 años. Ginecoobstétricos:
FUR hace 7 años, Gestaciones2Partos1Abortos1Cesáreas1. Medicamentos:
Consume acetaminofén 1 tableta cada 6-8 horas de forma no continua
de varios meses de evolución. Familiares : tío Cáncer
de colon, prima Cáncer de ovario.
VALORACION PREANESTESICA
Paciente en buenas condiciones,
con TA: 120/60 mm Hg, FC: 70 latidos por minuto, peso 56 kg, talla 153
cm., valoración de vía aérea
con Mallampati I, prótesis dental superior parcial fija, cuello normal,
cardiopulmonar sin alteraciones, en extremidades várices de miembros
inferiores y el resto del examen físico es normal. Paraclínicos
con Hb 11 g % Hcto: 36 % leucocitos 4300/mm3, PT 14/13 PTT 38/29, glicemia
91mg/dl creatinina 0.8 mg/dl, radiografía de tórax normal,
Ecocardiograma transtorácico: fracción de eyección ventricular
izquierda del 60%. Clase funcional II-III (NYAH), ASA II y vía aérea
se presume fácil.
Se sugiere hospitalizar el día anterior para premedicación,
control de su estado funcional y observación, tener prostigmine disponible
en salas de cirugía y disponibilidad de ventilación mecánica
para el postoperatorio por si llegase a requerirlo, debido a que no se descarta
que pueda desencadenarse una crisis miaténica en el posoperatorio;
además se solicitó reserva de sangre porque las pérdidas
permisibles para esa paciente eran relativamente escasas, (aproximadamente
550 ml) se reservaron 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados.
MANEJO ANESTESICO
Monitoría: cardiovisoscopio, electrocardiograma, oximetría
de pulso, capnografía, estimulador de nervio periférico y presión
arterial no invasiva.
Acceso venoso: catéter venoso periférico en miembro superior
izquierdo con catéter No 18.
Cálculo de líquidos: basales en 300 ml/hora, con un déficit
de 1000 ml, volemia de 3400 ml y pérdidas sanguíneas permisibles
de aproximadamente 550 ml .
Inducción: Preoxigenación con FiO2 de 1, remifentanil a 0.3
mcg/kg/min ( sin bolo previo), propofol 120 mg.
Vía aérea: máscara laríngea No 4, ventilación
mecánica controlada, circuito cerrado, con frecuencia respiratoria
de 10 ventilaciones por minuto y volumen corriente 550 ml. Mantenimiento
anestésico: remifentanil entre 0.2 y 0.3 mcg/kg/min y sevoflorane
al 2% con Fio2 de 1 a 1 lit/min.
No se utilizó relajante muscular, por parte de cirugía se administró cefazolina
sódica 2 gr IV.
Luego de 1 hora y 20 minutos de cirugía con sangrado de aproximadamente
250 ml y administración de cristaloides de 2000, termina cirugía,
se cierra goteo de remifentanil y se cierra anestésico inhalatorio.
Manejo de dolor postoperatorio con morfina endovenosa 2 mg titulados cada
10 minutos hasta que la escala del dolor fuese menor o igual a 4/10 ( se
utilizaron 6 mg), luego igual dosis cada 4 horas hasta que cuidados paliativos
se apersonara del caso y continuara manejo en piso, y cuando la vía
oral esté disponible acetaminofén 1 gr via oral cada 6 horas.
Cuando el patrón ventilatorio es adecuado, movilizando buenos volúmenes
corrientes, con apertura ocular espontánea, con fuerza adecuada de
las extremidades y al levantar la cabeza, se decide retirar máscara
laríngea y pasar a unidad de cuidados postanestésicos (UCPA).
Al llegar a recuperación se monitoriza pulsioximetria (96%) TA 110/60
mm Hg, FC 70 latidos por minuto y FR 18 por minuto, por dolor moderado se
decide titular morfina 2 mg IV cada 10 minutos hasta que la escala del dolor
fuera menor de 4/10 (requirió 6 mg). Posteriormente se pasa a piso
, a las 3 horas del postoperatorio sin complicaciones y es dada de alta al
día siguiente en horas de la tarde.
Se decidió manejar con remifentanil en el intraoperatorio por su
vida media, por el estado funcional con que llegó la paciente a cirugía
que era aceptable en ese momento y por la seguridad de tener ventilación
mecánica disponible en caso de requerirla.
El dolor en el postoperatorio se manejó con opioide porque no tuvo
complicaciones con el remifentanil, porque no se usó ningún
otro analgésico intraoperatoriamente ( puesto que todos los aines
pueden desencadenar una crisis misténia) y porque el dolor era moderado
a severo en el postoperatorio.
La Miastenia Gravis es una enfermedad autoinmune adquirida, de la unión
neuromuscular, en la mayoría de los casos el sitio afectado es el
receptor nicotínico de acetilcolina localizado en la región
terminal de la membrana postsináptica. Los anticuerpos contra los
receptores de acetilcolina ( específicamente contra las subunidades
alfa de acetilconina ) producen desórdenes de la unión neuromuscular
y dan los síntomas clínicos por tres mecanismos diferentes:
1. bloquean la función de los receptores de acetilcolina, 2.disminuyen
el número de receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica
y 3. Destruyen y generan inflamación en la membrana postsináptica,
mediados principalmente por la cascada del complemento. (4)
Los factores que desencadenan el inicio de la respuesta inmune son desconocidos,
sin embargo se ha asociado en 15% a otras anormalidades del sistema inmune
tales como los timomas y hasta en un 60% con hiperplasia tímica.
Otros antígenos en la unión neuromuscular diferentes a los receptores de acetilcolina pueden jugar un papel importante en la mistenia gravis. Es por esto que aproximadamente en el 10% de los pacientes con miastenia gravis generalizada, no se detectan anticuerpos contra acetilcolina en suero. Se dice que la mitad de los pacientes con miastenia gravis de tipo ocular ( los que comprometen básicamente los músculos extraoculares ) son seronegativos para anticuerpos contra los receptores de acetilcolina.
Los factores que más afectan o pueden producir crisis de miastenia
gravis son la cirugía y la infección. Sin embargo estos episodios
de exacerbaciones y remisiones característicos de esta enfermedad
se presentan cada vez menos gracias al gran arsenal disponible para el tratamiento
actual de la enfermedad.
El compromiso de los músculos de la respiración es la principal causa de muerte de estos pacientes. Por eso los avances tecnológicos en ventilación mecánica, en la protección de la vía aérea y en el manejo antibiótico para el tratamiento de las infecciones respiratorias derivadas del mismo, ha disminuido la tasa de mortalidad de forma importante. (1)
Desde 1934 se vienen usando los inhibidores de colinesterasa principalmente piridostigmine con gran efectividad en el manejo sintomático de la miastenia gravis, sin embargo hay que tener en cuenta que es un manejo solo sintomático y puede ocultar la progresión de la enfermedad.
La timectomía es el clásico tratamiento a largo plazo de la miastenia gravis. Hay una considerable controversia con respecto a la efectividad del tratamiento cuando el inicio de la enfermedad se presenta después de los 50 años. Un gran número de estudios sugieren que la efectividad del tratamiento es mejor cuando la timectomía se realiza para todos los pacientes jóvenes, especialmente cuando se realiza durante los dos primeros años de la enfermedad.(1)
Otra modalidad terapéutica es el uso de corticoesteroides a grandes dosis, con todos los efectos colaterales que esto puede llevar pero con una mejoría de los síntomas y con remisión y control de la enfermedad que puede ir hasta el 80 %. Otros agentes inmunomoduladores tipo azatioprina, ciclofosfamida y ciclosporina han mostrado utilidad en el tratamiento de la miastenia gravis, especialmente con el uso concomitante con corticoesteroides o en quienes está contraindicado el uso de esteroides, sin embargo con alto riesgo de infecciones oportunistas.
Unos agentes nuevos en el campo de la inmunosupresión como el micofenolato
mofetil (inhibidor de la síntesis de purinas) o el tacrolimus o el
mitoxantrone y el rutiximab se encuentran en estudio en los pacientes con
miastenia gravis.
Dentro de las alternativas de tratamiento a corto plazo se encuentran la
plasmaféresis y / o la inmunoglobulina G ( Ig G ) con similares
efectos sobre la miastenia gravis pero tal vez con mayores efectos colaterales
la plasmaféresis que la administración de Ig G , útiles
en agudizaciones graves de la miastenia gravis.
Para hablar en un idioma universal, la miastenia gravis ha sido clasificada
clínicamente de la siguiente manera:
Clase I: debilidad de cualquier
músculo ocular, la fuerza muscular
de los otros grupos musculares es normal
Clase II: Debilidad muscular leve de otros músculos diferentes a los
oculares, puede tener debilidad muscular ocular de cualquier severidad.
IIa: afecta principalmente la musculatura de las extremidades o el tronco,
puede afectar pero en menor proporción los músculos faríngeos
IIb: afecta principalmente los músculos orofaríngeos y de la
respiración, puede afectar pero en menor grado los músculos
de las extremidades y el tronco.
Clase III: Debilidad muscular moderada de otros músculos diferentes
a los oculares, puede tener debilidad muscular ocular de cualquier severidad.
IIIa: afecta principalmente la musculatura de las extremidades o el tronco,
puede afectar pero en menor grado los músculos orofaríngeos.
IIIb: afecta principalmente los músculos orofaríngeos y de
la respiración, puede afectar pero en menor grado los músculos
de las extremidades o el tronco.
Clase IV: Debilidad muscular severa de otros músculos diferentes a
los oculares, puede tener debilidad muscular ocular de cualquier severidad.
IV a: afecta principalmente la musculatura de las extremidades o el tronco,
puede afectar pero en menor grado los músculos orofaríngeos.
IV b: afecta principalmente los músculos orofaríngeos y de
la respiración, puede afectar pero en menor grado los músculos
de las extremidades o el tronco.
Clase V : Definida por requerimiento de intubación con o sin ventilación
mecánica, excluye el manejo de ventilación mecánica
en el POP. El uso de sondas para alimentación enteral ubica al paciente
en la clase IV b.
Existe una entidad que en nuestro instituto por manejar pacientes con cáncer podemos verla más frecuentemente que en otras instituciones. Es el llamado síndrome miasténico de Lambert-Eaton:
Existe en dos formas, la paraneoplásica ( más frecuente ) y la no paraneoplásica ( más rara ).La primera se asocia principalmente a cáncer de pulmón de células pequeñas y ocasionalmente se asocia con desórdenes linfoproliferativos. La edad de inicio es típicamente en la 4º década de la vida. En la versión no paraneoplásico existen asociaciones con HLA B8 y DR3, a diferencia con el paraneoplásico que no muestra este tipo de asociación.
Las características clínicas de esta entidad incluyen disminución
de la fuerza principalmente para caminar, disminución de los reflejos
tendinosos y aumento de la fuerza durante los primeros segundos de un esfuerzo
máximo. Ella puede aparecer también asociada a boca seca, constipación
y falla eréctil por bloqueo simpático y parasimpático
postganglionar de los anticuerpos séricos contra los canales de calcio
que son detectados en más del 90% de estos pacientes..
No debe olvidarse que este síndrome puede aparecer hasta 4 años antes que haga aparición de Ca de pulmón, por eso hay que tenerlo en cuenta en los pacientes en la 4º década de la vida que son fumadores.
El tratamiento es similar a los síndromes miasteniformes aunque el 3,4-diaminopiridina ha mostrado mayor efectividad. Este incrementa la liberación del neurotransmisor en la terminal nerviosa dependiente de los canales de potasio, además prolonga la acción de y liberación de la acetilcolina, la mayoría de los pacientes experimentan parestesias alrededor de la boca y en extremidades inferiores cerca de la hora después de la ingestión, dosis excesivas pueden causar excitación cerebral e incluso convulsiones. Una historia de epilepsia es una contraindicación para su uso. Una dosis oral de 10 mg 4 veces al día puede incrementarse hasta 20 mg 4 o 5 veces al día.
El tratamiento con inmunosupresores
y la plasmaféresis han mostrado
alguna efectividad en el tratamiento de esta patología aunque no tan
evidente ni con tanta efectividad que en la Miastenia Gravis.
 |
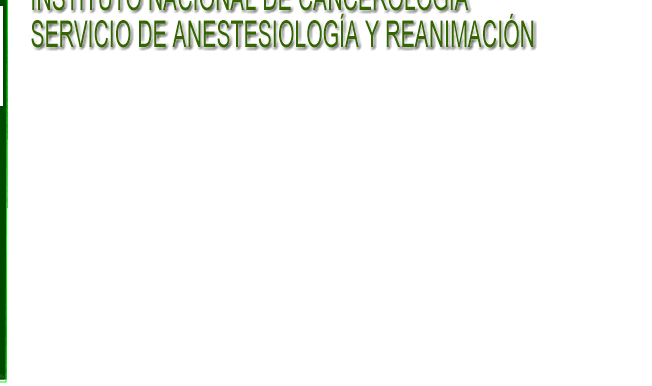 |
|||